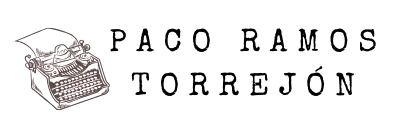Se llaman Carmen y Teresa y son hermanas mellizas. La fotografía está tomada el día de su comunión. Supongo que momentos antes de entrar en la iglesia. Carmen era mi madre, es mi madre. Aún no entiendo de la conveniencia de usar el pasado al hablar de personas que han fallecido, por mucho que su cuerpo ya no esté en este mundo mi madre sigue siendo mi madre.
Ellas, Carmen y Teresa, se llamaban por teléfono a diario y se llamaban, la una a la otra, compañeras, a pesar de que las circunstancias hicieron por alejarlas una y otra vez. Siendo una niña Teresa se mudó de casa debido a la crudeza económica de la posguerra. Fue criada por Juana, su tía, hermana de mi abuela, casi vecinas, en un entorno de salinas y esteros en el que ambas niñas continuamente se buscaban.
Se enamoró Teresa, siendo aún menor de edad, de un guardia civil que poco después sería destinado lejos de allí, todo lo lejos que las carreteras de entonces mantenían a San Fernando de Zahara de los Atunes, que todavía estaba más lejos de saber que pasados los años sería el destino turístico que es hoy. Las familias acordaron la boda. Teresa se casó con aquel guardia civil, Lorenzo, y Carmen partió con ellos, de carabina, a aquel destino lejano de Zahara de los Atunes, a una casa que ni siquiera tenía luz eléctrica y que no sabía todavía que iba a acabar convirtiéndose en uno de los epicentros turísticos del litoral gaditano.
Luego, Lorenzo consiguió un destino más cerca de su tierra, y se fue con Teresa a Estepona, y aquellas mellizas volvieron a tener que separarse.
En la patria de mi infancia recuerdo con especial alegría dos momentos: cuando venían mis tíos desde Estepona y esperábamos, impacientes, a escuchar el claxon del coche que indicaba la llegada de mis primos para así iniciar días de juegos compartidos hasta la despedida. Pensándolo hoy, aquello suponía una experiencia de tiempo finito con la que la vida empezaba a enseñarnos la lección de que todo acaba. Nosotros, niños ajenos a la melancolía adulta del paso del tiempo con sabor a asesino, sabíamos exprimir aquellos instantes hasta el momento de la despedida y el retorno a casa, cuando el cansancio se hacía dueño de nuestros cuerpos y nos íbamos a la cama sin que nadie tuviese que pedírnoslo. El otro es el del trayecto contrario, cuando éramos nosotros quienes visitábamos Estepona, cosa que ocurría todos los veranos y algunos años en navidad.
Viajar a Estepona, para mi hermano y para mí, suponía llegar a un mundo exótico en el que el turismo ya empezaba a ser un gran invento. Allí veíamos extranjeros, escuchábamos otros idiomas y nos contaban historias de éste y otro famoso que habían pasado por el pueblo. Para mi madre suponía el reencuentro con su hermana y gozaba de aquel tiempo compartido. Siempre quería volver a Estepona.
Rememoro cómo cuando estuvo recuperada de la operación de aquel tumor que terminó acabando con su vida hicimos un viaje a Estepona: “A lo mejor esta es la última vez que vengo”, dijo. Y tuvo razón. La quimioterapia y la merma de su cuerpo y de su vida le impidieron volver.
Recuerdo la primera vez que viajamos sin ella mi padre, mi hermano y yo. Había una nostalgia feliz en el ambiente, recordábamos viajes lejanos en el tiempo, momentos que creíamos perdidos en la memoria, y reíamos con ellos. Qué duda cabe que habíamos sido felices. También recuerdo cómo al volver, en un momento dado del trayecto, al mirar por el espejo retrovisor interior y no verla, me embargó un profundo sentimiento de desasosiego. Su ausencia en el asiento trasero, en el coche, me hacía creer que la hubiéramos abandonado, me era imposible pensar que mi madre ya no viajase con nosotros. Me era insondable su ausencia.
Me gusta volver a Estepona y charlar sobre ella. Recordar sus buenos momentos con mi familia y ver a mi tía, melliza de mi madre, casi su mismo rostro y su misma sonrisa. Es como si en ella obtuviera un asilo político de la muerte de mi madre.
Encontré la foto en el perfil de Whatsapp de mi tía. Quizás para ella sea la forma de ser, al fin y para siempre, compañeras.